El límite entre las dos orillas
El cine devuelve a partir de hoy a Pennywise a la gran pantalla en el segundo capítulo de 'IT'. Pero Sotileza se atreve a jugar con las ficciones en un relato inédito que enfrenta al monstruo con un enemigo inesperado
El terror, que terminaría en los confines de este mundo, con la magia enfrentada a la magia, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia.
Llovía en Derry, llovía como si fuera el mismísimo fin del mundo. Al sonar la sirena que ponía fin a la clase, el corazón de Timmothy comenzó a galopar en su pecho. Siempre a la salida, entre las taquillas, le esperaban Bobby y los suyos. El mejor de los días le propinaban sólo un par de tortazos, dos patadas en el trasero, y lo dejaban ir a casa.
Desde que el pasado verano se trasladó a aquel pueblo de mierda todo había ido a peor. Allí era imposible hacer amigos, sus padres discutían mucho más que antes y encima las noticias metían miedo cada día con nuevas desapariciones de niños, perros y gatos.
En medio del pasillo, miró al suelo y trató de salir de allí lo antes posible pero una mano lo frenó en seco.
–¿Dónde vas tan aprisa pequeño Timmy?–, le increpó Bobby, burlón, apareciendo tras una esquina mientras sus estúpidos secuaces lo envolvían completando la emboscada.
–A casa, tengo que irme a casa–, respondió Timmothy, atemorizado.
–No es momento de ir a casa. Ya te he dicho varias veces que no tienes que irte tan rápido de las clases… No sin saludar primero. –Y en ese momento Bobby lo tomó de una oreja y comenzó a retorcerla.
Timmothy sintió un dolor punzante que se extendió hasta la cabeza y comenzó a experimentar una ira inaudita. Estaba cansado de toda aquella presión. Cada día era igual, no encontraba salida. Lo había intentado todo: correr hacia la parte de atrás, ir acompañado, esperar a la salida de los profesores, pero nadie hacía nunca nada. Nadie lo ayudaba, ningún adulto lo defendía. Empezó a llorar.
–Vaaaaaya… –sonrió Bobby–. Así que nuestro amiguito ha aprendido a llorar como un bebé…
Timmothy sintió un fuego de ira creciendo en sus pulmones y el pelo se erizó en cada poro de su piel… Gritó y apartó la sucia mano de Bobby con una fuerza no conocida. Ni él mismo entendía bien lo que estaba haciendo pero de algún modo supo que debía hacerlo, o mejor dicho, no pudo evitar que su cuerpo lo hiciera, porque en ese momento, eran sus músculos los que mandaban, no su razón. Empujó a Bobby contra la pared con tal potencia que casi lo hizo volar. Los demás se asustaron. Entonces Timmothy se revolvió sobre sí mismo, sintió un escalofrío estremecedor y corrió hacia Bobby, que allí, tirado en una esquina, lo miró con ojos de horror cuando sus rostros se encontraron a menos de un milímetro. Nunca antes Timmothy había visto el terror reflejado en la cara de nadie, y mucho menos en la de Bobby pero en ese preciso instante no cabía duda de que ese abusón cara de imbécil estaba muerto de miedo. Quiso en ese momento morderle la yugular. Fue un pensamiento fugaz, irracional, que le motivó hasta el punto de amagar en la acción. Entonces se aterrorizó, porque percibió que de verdad quería hacerlo, para causar un daño irreparable. Y lo peor de todo es que se encontraba con fuerza suficiente para inflingírselo. Tales pensamientos homicidas lo asustaron. Sintió miedo de sí mismo.
Corrió entonces lejos del instituto, lejos de toda aquella basura, de ese pueblo inmundo y de unos padres para quienes era invisible, salvo cuando lo obligaban a tomar parte en sus discusiones absurdas. Que si pon la televisión más baja, que si la cena está muy salada, que si has engordado, que si roncas, que si ya no estoy enamorada de ti…
El mundo apestaba, y más en aquel lugar. Nunca había visto el sol en los cinco meses que llevaba viviendo allí y ese mismo día, tenía que ser ese preciso día, llovía como en la Biblia. Ni siquiera todo ese agua lograba refrescar su rostro, que cada vez le ardía más. El fuego interno crecía en sus pulmones y la carrera alimentaba su furia como el carbón a una caldera. Galopó más y más; y notó que su cuerpo ganaba peso, fuerza, y se hacía más poderoso. Dejó de sentirse cansado y lo cegó la necesidad de correr más y más rápido. Incluso tuvo la tentación de echar las manos al asfalto para avanzar raudo, a cuatro patas, como si fuera un perro endemoniado, hasta que llegó al número 3 de la calle Parrison. Allí, donde un niño con un chubasquero amarillo y botas rojas gritaba desesperado, tendido sobre la carretera, junto a una alcantarilla.

El instinto despierta la magia
Timmothy estaba cegado por la ira, por la desesperación, por aquel trance que lo había poseído fruto de la angustia vital. Sentía hervir su sangre mientras corría hacia el indefenso, junto a la alcantarilla donde iba a parar un riachuelo de agua mezclada en sangre. La misma alcantarilla de la que ahora parecía salir… ¿Una mano humana? Qué diablos era eso, se preguntó. El niño había perdido un brazo y la sangre que se filtraba en el agua era la suya; gritaba de dolor mientras trataba desesperadamente de arrastrarse por la calzada para alejarse del agujero en la cuneta, huyendo de esa mano. A la vista de Timmothy era un cachorro indefenso que gritaba y miraba hacia atrás, con ojos de horror, los mismos ojos de horror que acababa de ver en el rostro de Bobby. Eso avivó en él aún más el estado de trance. Alimentado ahora por un extraño instinto colectivo, legitimó su explosión de adrenalina al contemplarla en otro ente, en otro cuerpo, en el de aquel pequeño presa del terror; pero en ese caso no sentía ganas de morderle hasta la muerte como a Bobby. Aquello era distinto, experimentó una necesidad irrefrenable de defenderlo, como si fuera miembro de una misma manada.
Y allí, entre la mano y su presa, se dio cuenta de que estaba a cuatro patas, enajenado, fuera de sí y muy fuerte, con la sangre incandescente borboteando por sus arterias. Volvió la mirada hacia atrás, para descubrir quién esperaba al otro lado de la alcantarilla y contempló sólo unos ojos vivos, amarillos, como los de un gato en la oscuridad. Unos ojos que lo miraron atónitos por un instante y que se escurrieron eléctricos hacia la oscuridad después.
Nada hubiera hecho Timmothy si aquella cosa se hubiera quedado quieta, si no hubiera huido. Pero al recogerse los ojos comenzó a replegarse también aquella mano, que no era mano sino zarpa, de una longitud interminable, como si fuera una serpiente gruesa que ahora se retorcía nerviosa sobre sí misma para esconderse en la guarida. Algo dentro de él se estremeció por el impulso irrefrenable de cazarla, de destrozarla. Y la mordió hasta cuatro veces, con una fuerza de la que no se sentía dueño, con unos dientes que desgarraban aquella carne de manera extraordinaria mientras dentro, en ese agujero, se escuchaban agudos alaridos. Aullidos fantasmagóricos que se repetían en el eco frente a la pequeña cascada de agua cayendo por la alcantarilla. La presa estaba herida.
Aquellos bramidos volvieron a provocar un vuelco en su corazón. Despertaron dentro de él unas ansias irrefrenables de rematar a la presa y tras un instante contemplando aquella garra serpenteante recogerse deshecha dentro de la cloaca, obedeció a su instinto, que le empujaba a entrar en el agujero. Corrió loco hacia el hueco y sintió un dolor punzante en la cabeza al golpear la tapa de la alcantarilla que se deformó al paso de sus huesos robustos. Los aullidos de aquel ente lo guiaban por unas catacumbas anegadas por la oscuridad más profunda. Y entonces despertó su olfato. No sólo porque oliera la inmundicia de aquellas aguas negras que habían arrastrado los torrentes del chaparrón, ni por los restos fecales mezclados con animales muertos y putrefactos; sino porque ahora que no veía con los ojos, parecía ver con el olfato. Su instinto le ofrecía un mapa detallado de aquellas galerías. Escuchaba a la cosa gritar de dolor, pero sabía a ciencia cierta dónde estaba porque la olía. Percibía sin error aquel aroma a carne pasada, a sangre humana, a adrenalina del miedo, a pintura de maquillaje…
¿Soy realmente yo?
Siguiendo aquellos olores y abrumado por sus impulsos, atravesó una galería que finalizaba en una gran sala con un inmenso lucernario en lo alto. Decenas de cuerpos infantiles flotaban en círculo alrededor de una montaña de chatarra. Había también perros y gatos. Todos parecían bailar con armonía en ese vacío fantasmagórico. Ahora no olía a aquella cosa, ni la escuchaba, ni la percibía, y de pronto una sinfonía circense ensordecedora inundó la sala.
–¿Quién eres, por qué vienes? ¿Cómo has podido verme? –preguntó aquello.
Timmothy no respondió, no porque no quisiera, sino porque sus ojos se salían de las órbitas buscando el origen de aquellas palabras y porque su garganta se había ensanchado tanto que le impedía hablar, solo podía rugir...
–¿Por qué quieres matarme? Ni siquiera me conoces. ¿Quieres conocerme? Me llamo Pennywise. ¡Hola!, encantado, ya no somos desconocidos, ¿eh, Timmy? –insistió la cosa.
Timmothy siguió sin responder y en ese preciso instante notó cómo el olor de aquello volvía a sus espaldas. Giró la vista y contempló un payaso terrorífico que corría a una velocidad inusual hacia él, y que lo sobrecogió con un grito ensordecedor mientras agitaba la cabeza de un modo sobrenatural. Timmothy se apoyó fuerte en las patas de atrás y se lanzó hacia la cosa dándole una dentellada feroz en el vientre, de donde comenzó a emanar el peor de los olores. Una mezcla a huevo podrido y siglos de muerte.
El grito de aquello tornó de la ira al dolor y en un instante se replegó sobre sí mismo y desapareció. La angustia de Timmothy, su cólera, el descontrol que lo embriagaba como un instinto ancestral para hacerse con el control de todo su ser, no se apaciguaba; pero en esa pausa tuvo un resquicio de lucidez. Por un instante, volvió a pensar como un ser humano, y se observó. Contempló entonces un cuerpo peludo. Sus manos se habían convertido en garras, con unos dedos largos y uñas fuertes, corvas y poderosas. Los músculos de sus piernas habían desgarrado parte del pantalón y sus antebrazos parecían tener el poder de un monstruo. Quizá él era un monstruo. Se palpó la cara y notó los pómulos prominentes, el morro alargado y una mandíbula descomunal. Tocó cada pieza de su dentadura con la lengua y sintió una arcada al saborear el líquido viscoso y apestoso que esa cosa tenía por sangre. Un fluido que parecía flotar hacia arriba. Entendió entonces que en ese preciso momento había dejado de ser humano para convertirse en otra cosa. Un animal.
De pronto, del fondo de la sala surgió un joven. Caminó hacia Timmothy, amable.
–Hola Timmy, ¿qué haces por aquí? –le preguntó.
Aquello no le gustó; solo había una persona en este mundo que le llamaba por ese nombre, el malo de Bobby. Cuando entró en el rayo de luz que se filtraba por el lucernario, identificó al joven, en efecto era Bobby. Estaba allí, hablándole como en el instituto.
–¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que ibas a ir a casa? Me parece que no me has entendido cuando te he dicho que no quería verte por ningún lado.
Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Un escalofrío de temor, que se filtró por la espina dorsal e inundó toda su espalda. El sudor era ahora frío. Entonces Bobby se paró un segundo frente a él y sonrió.
–¿Me tienes miedo Timmy? ¿No quieres que te haga daño, verdad? – Y volvió a sonreír.
Entonces Bobby se abalanzó hacia él abriendo una boca descomunal de la que surgieron cientos de pequeños dientes afilados. El acto reflejo fue instantáneo y Timmothy saltó hacia su atacante hasta alcanzarle la boca. Ambos entes forcejearon y ambas bocas se encontraron. Timmothy percibió el mordisco que propinaba a aquella cosa en las fauces. Escuchó el crujir de aquellos dientes afilados, pero pequeños dentro de los suyos, que mucho más poderosos destrozaron aquella especie de púas hasta hacerlas pedazos. El alarido de aquella cosa fue tan ensordecedor que retumbó en toda la sala y hasta desprendió algún pedazo de hormigón de las paredes.
–¡Bastardooo! –exclamó el ente, que ahora se retorcía removiendo todo el polvo del suelo para volver a tomar la forma de payaso y correr todo lo que daba de sí hacia un agujero en el suelo. Una escapatoria.
Timmothy escupió los pedazos de dentadura hecha trizas y fijó la mirada en la presa. Cada vez que el payaso corría con ese movimiento eléctrico despertaba dentro de él un instinto depredador que parecía nublar todo su sentido humano para cegarlo a merced de un inconmensurable poder animal. Corrió y corrió hasta el agujero y cazó el botín rojo del payaso que gritó de nuevo y después… el silencio.

El límite entre dos mundos
Ambos cayeron y cayeron por el agujero interminable. Timmothy perdió la noción del tiempo y de la vida; perdió el sentido mismo. En aquella caída de largos minutos sintió el más asfixiante de los calores y el más profundo de los fríos. Escuchó risas, llantos… olió a dulce, a flores, a retrete y a pescado frito. No podía ver nada en medio de esa enigmática oscuridad que parecía contener el mundo entero de los sentidos. Y al final, el lago.
Despertó de la hipnosis al golpearse contra el agua. Le costó emerger porque la caída había sido tan grande que lo había sumergido varios metros. Nadó hacia una orilla de roca negra y se sacudió la humedad como lo hacen los perros. De fondo, se escuchaba la sonrisa nerviosa y fantasmagórica de eso, pero no podía verlo.
El agua se iluminó por zonas de un verde resplandeciente. Todo cobró mayor claridad. Era un lago dentro de una inmensa cavidad rocosa. Un gran lago flanqueado por escarpadas paredes, y que parecía dividir dos lejanas orillas. Una, en la que se encontraba Timmothy, y otra, allá, tan lejana que apenas se distinguía. El payaso relucía por las fluorescencias. De forma incomprensible, aquel ser puso las manos sobre la superficie y se elevó sobre sí mismo hasta ponerse en pie sobre las aguas.
–¿Qué pasa Timmy, nunca habías visto magia de verdad? Aquí mi poder crece. Yo pertenezco a esta frontera entre mundos, tú no. Aquí yo soy más poderoso. Aquí tu magia, seas quien seas, no te funcionará. Aquí, mi querido amigo, morirás.
De pronto una niebla espesa lo cubrió todo y de su interior surgió una vieja góndola de madera carcomida por la humedad y el paso del tiempo. Sobre ella, una figura esbelta, muy alta, de unos tres metros, cubierta por una gran capa, incluida la cabeza, que no podía distinguirse bien. El barquero portaba un gran remo que movía lento, pesado, y que parecía guiar de forma sobrenatural la embarcación. La nueva presencia inquietó tanto a aquello como al propio Timmothy, que asistía atónito desde la orilla.
El payaso, ajeno a la barca, comenzó a avanzar hacia la orilla donde se encontraba Timmothy pero el barquero movió el remo hasta erguirse frente a él, altivo, cortándole el paso.
–Tuuuu, otra vez tuuuuu. Hi hi hi –susurró el payaso mirándolo de soslayo. Parecía que ambos ya se conocían–. Déjame volver…
El hombre alto permaneció impertérrito. Sea como fuere, parecía claro que no le iba a dejar alcanzar la orilla.
–¡Déjame volver! –gritó. Y en un nuevo ataque eléctrico, volvió a avanzar feroz sobre la figura de la barca. El barquero no se inmutó. Solo levantó el brazo con la mano al frente en gesto de dar el alto. Al instante el payaso pareció golpearse contra una pared invisible y cayó al agua para volver a sumergirse.
Timmothy no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero sabía que, al menos en ese preciso momento, estaba a salvo de los posibles poderes superiores de aquella cosa.
Los ojos del payaso regresaron a la superficie. Solo los ojos, que reflejaban una irónica sonrisa. Luego volvió a elevarse sobre el agua. Inclinó hacia abajo el rostro para dirigirse al barquero con gesto tan amenazante que estremecía.
–Me dejarás pasar, me dejarás volver. Porque aquí soy más poderoso que todos, incluso más poderoso que tú. Yo pertenezco a este mundo, mezcla de mundos. Nací aquí, entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, en el ecuador de los universos y nadie, ni siquiera tú, un mísero guardián de puertas, podrás impedírmelo.
Mientras profería toda esa sarta de amenazas avanzaba desafiante al barquero.
–Tú, que ya intentaste frenarme varias veces sin éxito, no lo lograrás tampoco ahora. Tú, que no eres más que un mísero espectro, que no entiendes del bien, ni del mal, que no sabes encontrar la diferencia entre las realidades y jamás manejarás el poder de la auténtica magia… Te ordeno que te retires para siempre…
El barquero elevó el gran remo, y lo sujetó con gesto amenazante…
–¿Ahora me amenazas con eso? Hi hi hi… ¿Qué harás? ¿Golpearme con un remo de madera? Humano imbécil… Sigues sin entend….
En ese preciso instante el hombre se agitó con una fuerza descomunal y una velocidad increíble para propinar repetidos estacazos al payaso. Impactos de tal fiereza que lograron desmembrar cada parte del cuerpo de la cosa. Primero fue la cabeza: un corte seco. Después un brazo y el otro. Acto seguido las piernas. Incluso rompió el tronco en dos, como los niños destrozan una piñata en Navidad. Y los intestinos del payaso se desparramaron sobre el agua. La sangre se esparcía de nuevo, pero esta vez en lugar de flotar hacia arriba como antes, lo hacía hacia abajo. Al instante infinidad de sombras inundaron el espacio bajo las aguas alrededor de esos restos mientras el barquero volvía a poner el remo en su sitio, para guiar la barca. Así se alejó del lugar donde flotaba el payaso hecho pedazos, o lo que quedaba de él.
Una de aquellas sombras se hizo con la cabeza y la sumergió. Timmothy escuchó crujido de huesos e incluso creyó oír un grito de dolor. Pennywise, dijo que se llamaba. Pues Pennywise era ahora pasto de aquellas sombras, que se acercaban a la zona para devorarlo en aquella suerte de sopa con tropiezos. Algo que para ellas, a juzgar por el ansia con la que deglutían, parecía ser el mejor manjar que probaban en mucho tiempo.
Un globo rojo emergió hasta la superficie. Se mantuvo allí dos segundos y explotó con un sonido tan estremecedor que heló la sangre de Timmothy. Porque en aquella explosión iba contenido el último aliento del payaso, el último grito de dolor, la última expresión que cualquier ente puede lanzar antes de entregarse a la muerte.
Una sensación de bienestar
Aterrado por aquel espanto Timmothy cayó exhausto, desmayado. En sueños creyó revivir todo lo que le había pasado. El instituto, el niño de chubasquero amarillo, el monstruo bajo la alcantarilla. Y en mitad de todo unas figuras ovaladas que lo observaban. Eran unos ojos grandes, que infundían calma y sosiego. Ahora lo veía mejor, era un gran reptil que emergía de un gran caparazón. Si, era una gran tortuga que lo miraba con la fuerza de un dios, pero con la condescendencia y el amor de una madre. Sintió de pronto un gran bienestar y dejó de soñar.
Tiempo después
Hay cosas que Timmothy no sabrá nunca. Probablemente, jamás comprenda que salvó la vida del niño sobre el asfalto, que estuvo cerca de morir desangrado tras perder el brazo. Tampoco conocerá la razón por la que su cuerpo respondió de esa manera al miedo. Por qué reaccionó al horror con más horror, convirtiéndose en un monstruo capaz de destrozar al mal que lo acechaba. Tal vez Timmothy ignore por siempre que no fue el primero en sentirse así. Que una vez tuvo un tatarabuelo español, que llegó a luchar en la Guerra de Independencia contra los franceses y cuya historia está aún por contar.
Sin embargo, quizá algún día Timmothy sí comprenda la verdadera naturaleza del poder que el destino le ha otorgado, convirtiéndolo en un ser mixto: mitad hombre, mitad lobo; capaz de vivir en la frontera entre dos mundos, el conocido, y el que hay más allá de la otra orilla...

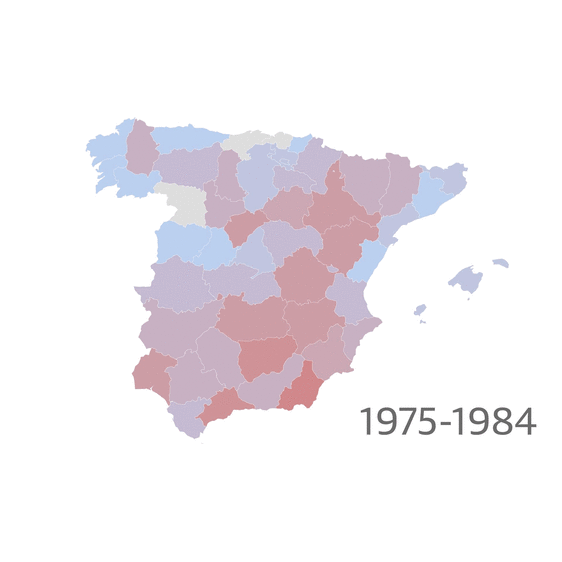



Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.