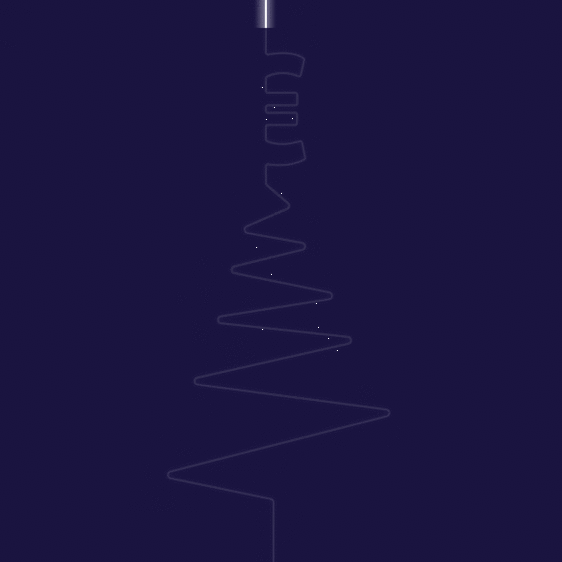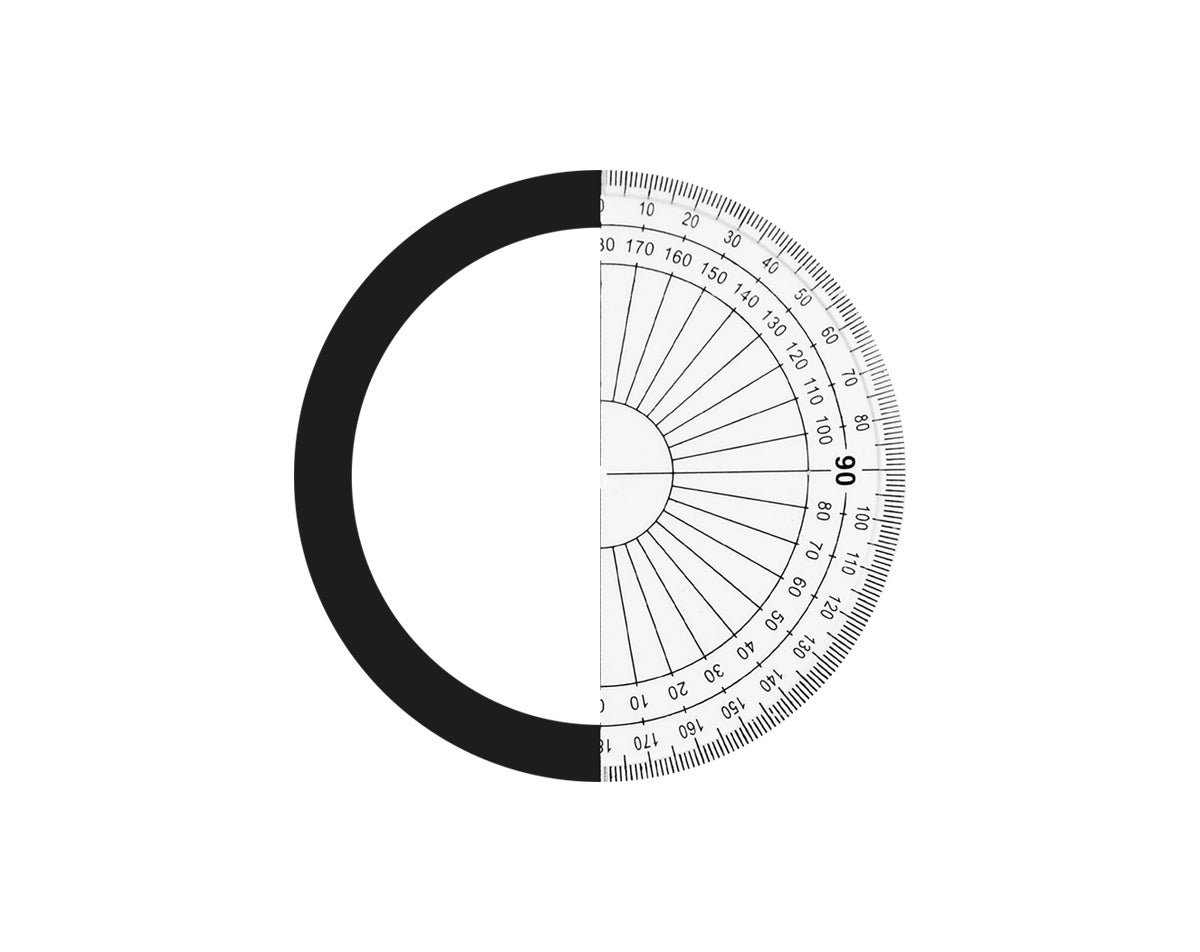
La claridad de la escritura o el Premio Nobel de Bertrand Russell (1)
Este filósofo se limitó a dar por supuesto que su lenguaje perfecto era, sin más, el lenguaje ordinario, sólo que limpio de todas sus equivocidades y demás imperfecciones
Bertrand Russell obtuvo en 1950 el Premio Nobel de Literatura –hace setenta y cinco años–. A simple vista parece una rareza. ¿Por qué se concedió a un filósofo –especializado, además, en lógica y en matemáticas y en filosofía de las matemáticas– un premio literario tan característico como el Nobel? Conviene recordar, a este respecto, que también lo obtuvo, en su día, otro filósofo, Henri Bergson, y que se le concedió también –aunque lo rechazó– a otro, Jean-Paul Sartre y que debió concedérsele, sin ningún género de dudas, a nuestro propio filósofo español, José Ortega y Gasset. Estos cuatro filósofos son muy distintos entre sí, pensaron acerca de asuntos, comparativamente hablando, muy distintos, y su manera de hablar de ellos –su 'estilo'– es muy distinto.
Los cuatro, sin embargo, tuvieron en común dos cosas, que vienen, al final, a ser la misma: los cuatro fueron grandes escritores y los cuatro fueron, en su día –y aún hoy en día– escritores 'populares'. Ser un gran escritor es ser un gran comunicador. Y todo gran escritor es 'popular' –incluso cuando resulta 'impopular' y escribe, como llegó a escribir Bertrand Russell, libros que se titulan 'Ensayos impopulares'– porque todo gran escritor escribe para todos y desea ser entendido por todos los seres humanos sin reservas. Ahora bien, para que todos nos entiendan es preciso decir las cosas claras y para eso hace falta, ante todo, verlas uno mismo con toda claridad. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Y debemos entender aquí que 'cortesía' no sólo es una regla o un conjunto de reglas presentes en cualquier sociedad civilizada, sino –y muy especialmente en el caso de 'la claridad'– un profundo imperativo, a la vez urgente y esencial, del pensar y del decir humanos.
En el caso particular de Bertrand Russell este cortés imperativo de ver claro y decir las cosas claramente tiene, como es de suponer, matices especiales. Para indicar con la mayor claridad y brevedad posibles aquello que la claridad russelliana tiene de especial, consideraré algunos datos históricos.
Russell nació en Inglaterra en 1872. Era, por consiguiente, un joven estudiante a principios de este siglo que ahora estamos acabando. Su gran pasión intelectual fueron las matemáticas y la lógica. Su mayor deseo fue «encontrar razones para suponer verdaderas las matemáticas». En octubre de 1900, con 28 años, y con su amigo y maestro Whitehead, emprendió la redacción de su célebre libro 'Principia Mathematica', que se publica en 1903. Su primera gran batalla filosófica se dio en nombre de «la claridad» y en contra de «la oscuridad» del pensamiento de los textos de los pensadores neoidealistas ingleses de esa época, como McTaggart y Bradley. ¿Tuvo Russell toda la razón? ¿Fueron sus críticas contra la oscuridad de estos pensadores todo lo justas que debieran? Tal vez no. Lo que ahora interesa subrayar, sin embargo, es la voluntad de evidencia y de claridad que originaron esas críticas. El filósofo –declara Russell en 1914– debe proponerse dar cuenta y razón «del mundo de la ciencia y de la vida cotidiana». Es característico de la voluntad de clarificación que inspiró a Russell a lo largo de toda su vida que ambos mundos, el de la ciencia y el cotidiano, aparentemente tan dispares, se mencionen juntos. Russell decidió que el método adecuado para dar cuenta de ambos mundos debería ser «analítico». Y Russell consideraba que este «análisis» debería resolver todo lo que existe en sus elementos más simples.
Aquí es preciso subrayar la indiscutible bondad de la «intención», por muy discutibles que consideremos todos o algunos de sus resultados. Russell trataba de describir el mundo utilizando un lenguaje «lógicamente perfecto». No hace falta haber leído a Russell para que cualquier lector se pregunte ahora mismo qué relación puede existir entre un lenguaje que hipotéticamente definimos como lógicamente perfecto y, por lo tanto, dotado de la máxima generalidad, con el lenguaje vulgar y corriente que todos empleamos en la vida diaria. Russell se limitó a dar por supuesto que su lenguaje perfecto era, sin más, el lenguaje ordinario, sólo que limpio de todas sus equivocidades y demás imperfecciones. Esto era, evidentemente, mucho suponer. Era un exceso de la buena voluntad de claridad que Russell tuvo. Russell fue corregido y tuvo que enmendarse. Ahora no nos interesan los aspectos «técnicos» de esa enmienda. Sólo interesa recordar ahora que tanto la pretensión de construir un lenguaje perfecto como la posterior enmienda de esa pretensión –llevada a cabo en el mundo anglosajón en parte por el propio Russell y en parte por discípulos suyos como Wittgenstein y los filósofos denominados (muy característicamente) del «lenguaje ordinario»–, estuvo guiada por una consistente voluntad de evidencia y claridad.
-
Ilustración Marc González Sala
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión