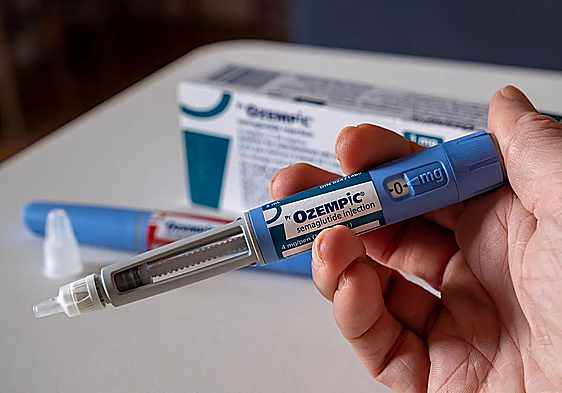Un renacimiento aplazado
La conversión de Santander en un puerto de referencia en el siglo XVI es uno de los señalados hitos de la evolución económica y política del antiguo territorio cántabro
Uno de los hechos fundamentales en la raíz del surgimiento de la Cantabria contemporánea hay que cifrarlo en el fracaso de la aristocracia en su pretensión de imponerse en la generalidad del territorio. Dos acontecimientos merecen subrayado. El primero, la resistencia violenta de la villa de Santander en 1466, tras la invasión de los hombres del segundo Marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza, que se introdujeron por la rúa Mayor al abrirles sus cómplices la puerta de la muralla. Triunfaron los santanderinos con ayudas de Trasmiera y de Vizcaya, y lograron depender solo del Rey. El segundo evento es el conjunto de litigios denominado Pleito de los Nueve Valles, cuyo resultado fue parecido: diversos valles de Asturias de Santillana consiguieron entre 1448 y 1485 liberarse del dominio nobiliario y volver a jurisdicción regia.
Naturalmente, ignoramos qué inversiones podrían haber efectuado los marqueses de Santillana en caso de haberse quedado con Santander; eso sería «historia virtual». Lo que sí sabemos es que no se habían cumplido aún cien años de esa gran pelea en que la ría de Becedo se llenó de cadáveres o moribundos, cuando el Consejo de Castilla aprobó en 1542, reinando Carlos I, destinar un impuesto a la construcción de muelles en Santander. Como citaban del texto de época los historiadores Miguel Ángel Aramburu-Zabala y Begoña Alonso en su libro 'Santander: un puerto del Renacimiento' (1994): «convenía que se hiciese un muelle é contramuelle desde la Iglesia de los Cuerpos Santos hasta las peñas de herbosa, que podría aver cuatrocientas brazas poco más o menos» (algo menos de 700 metros: hoy el Paseo de Pereda tiene en esa misma orientación una longitud apenas mayor).
Sucesivas crisis aplazaron al siglo XVIII el cumplimiento pleno del diseño renacentista para un impulso portuario y urbano que miraba a Flandes
Se trataba de algo limitado: mejorar la protección de los muelles medievales, con un largo contramuelle o espigón desde las casas más orientales de la calle de la Mar, en la Puebla Nueva. El diseñador y primer contratista fue un especialista de Bermeo: Juan Ugarte de Belsua, a quien se adjudicaron los trabajos en 1545. Pero algo sucedió, porque en 1551 se sacó de nuevo a concurso y es Juan de Rasines quien asume la obra. Por esos años, en virtud de la política imperial, el proyecto se ampliará y complementará (aunque no se ejecuta todo lo ambicionado). En efecto, el riesgo en la navegación con Flandes condujo en la primera mitad de esa década a flotas mercantes cada vez más seguras a base de agrupar navíos: se necesitaban puertos más grandes. De ahí que el modesto planteamiento inicial se transformase en una intención de no dejar escapar el comercio con el norte de Europa. Los trabajos de esta fase mayor comenzarán en 1561 y gracias a ellos Santander se convertirá en un puerto capaz.
Además, con Felipe II en pulso permanente con Francia e Inglaterra, sobresale el aspecto bélico: por un lado, mejora de fortificaciones, como el castillo del promontorio de San Martín o el de Hano en la península de La Magdalena; por otro, la decisión en 1582 de establecer astilleros en Guarnizo (las fundiciones flamencas en Liérganes y La Cavada se harán esperar cuatro décadas).
En menos de treinta años, a finales del XVI, la villa ha marcado figura ante Laredo y mejorado con puentes de piedra sus caminos hacia la Meseta: de Solía a Puente Arce, Santiago de Cartes, Arenas de Iguña y Reinosa; luego, a Burgos por Renedo de Bricia o, tras pasar Matamorosa, por Reocín de los Molinos, Polientes y San Martín de Elines. A su vez, de Matamorosa partía un camino, aún secundario, hacia Aguilar, Herrera y Palencia. También se mejoraron mucho mediante puentes las conexiones este-oeste de la zona litoral. El esquema de comunicaciones quedaba, pues, dibujado para siglos y tecnologías posteriores, pero era concepción del Renacimiento. Los nuevos muelles santanderinos empujaban paulatinamente de Laredo a Santander el centro de gravedad de la interacción Meseta-Costa Atlántica Europea.
Pero Flandes, razón principal de esta articulación, trajo un lado oscuro: epidemias y alteración del tráfico. La peste de 1596-1597, importada por el buque 'Rodamundo', creó algunas de las escenas más terroríficas de la historia de Santander. Moría cada día una veintena de vecinos y se contagiaban otros muchos. Se tomaban medidas surrealistas, como hacer correr por las calles «veinte vacas, veinte carneros y veinte cabras», por considerarlo salubre; o represoras, como amenazar, a los sanos que cobijasen a contagiados, con la pena de «vergüenza pública y diez años de galeras». La villa llegó al aislamiento sanitario casi total. Los daños causados por estas olas epidémicas se prolongaron durante del siglo XVII, y se añadieron a la grave mutación del comercio de lanas castellanas (el papel protagonista pasó a Bilbao) y al impacto de la crisis económica mesetaria en el comercio, como en su día analizó María José Echevarría. De 1545 a 1551 se habían exportado más de 17.000 sacas de lana; de 1654 a 1657, únicamente 1.200 sacas. Una desaparición, en promedio anual, de cerca del 90% de la exportación estrella. Microbios, enemigos y vecinos forales dejaron la población en chasis.
Solo el XVIII hará valer los buenos fundamentos renacentistas: puerto de interés para la Corona, industria naval militar, corredor central para conectar con Tierra de Campos. El Santander triunfante de 1760 (obispado, ciudad, comercio colonial) es materialización de promesas de 1560, que, a su vez, pretendían actualizar las virtudes derivadas del fuero de 1187 y la fuerza de las Cuatro Villas. Dos siglos de dificultades sanitarias, comerciales y bélicas, sin embargo, frenaron la aplicación de un esquema de puerto y de 'hinterland' que ya el Renacimiento tenía claro. Una conciencia de ese espacio basó la larga y frustrada lucha del siglo XVII para que Santander fuera diócesis, y la del XVIII para formar provincia. «La Cantabria» de Enrique Flórez (1768) sembró erudición histórica en el huerto de la economía y la planta resultante fue el provincialismo político. La antítesis exagerada en el Renacimiento por fray Antonio de Guevara («que sea mejor tierra La Montaña que no Castilla parece claro en que los vinos de acá son más finos y los hombres que vienen de allá se tornan más maliciosos») estaba a punto de concretarse administrativamente.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión